 0000-0002-6328-0631
0000-0002-6328-0631  tayme.cmw@infomed.sld.cu
tayme.cmw@infomed.sld.cuMayelin Soler Herrera2
 0000-0001-6710-6967
0000-0001-6710-6967  msoler.cmw@infomed.sld.cu
msoler.cmw@infomed.sld.cu
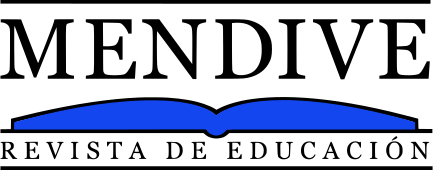
Mendive. Revista de Educación, enero-marzo 2025; 23(1), e3887
Artículo de revisión
Sustento epistemológico del proceso de educación emocional de los estudiantes de Estomatología
Epistemological support of the process of emotional education of students of Stomatology
Suporte epistemológico para o processo de educação emocional de estudantes de Odontologia
Norys Tan Suárez1  0000-0002-6328-0631
0000-0002-6328-0631  tayme.cmw@infomed.sld.cu
tayme.cmw@infomed.sld.cu
Mayelin Soler Herrera2  0000-0001-6710-6967
0000-0001-6710-6967  msoler.cmw@infomed.sld.cu
msoler.cmw@infomed.sld.cu
1 Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey. Facultad de Estomatología. Camagüey, Cuba.
2 Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz". Camagüey, Cuba.
Recibido: 31/05/2024
Aceptado: 23/01/2025
RESUMEN
Se presentan los resultados del análisis epistemológico realizado de julio a diciembre de 2023, como parte de la investigación relativa a la formación de la competencia regulación emocional en estudiantes de Estomatología al iniciar la práctica clínica. El objetivo fue caracterizar epistemológicamente el proceso de educación emocional de los estudiantes de Estomatología, con énfasis en la competencia regulación emocional en la práctica clínica. Para llevar a cabo este trabajo se emplearon como métodos teóricos: el análisis y síntesis, el histórico-lógico y el de inducción-deducción. Dentro del nivel empírico se utilizó el análisis documental; todos ellos permitieron el estudio del proceso de educación emocional de los estudiantes de Estomatología, con énfasis en la competencia regulación emocional en la práctica clínica. Se valoraron, de manera esencial, las siguientes categorías: educación emocional, competencia, competencia emocional, regulación emocional y formación por competencia. En tal sentido, se justiprecian los aportes, desde los clásicos hasta los contemporáneos. Se reveló como vacío epistémico las falencias teóricas en el proceso de educación emocional, dadas en la insuficiente sistematización y sustentación teórico-metodológica referida al tratamiento a las competencias emocionales, en específico la de regulación emocional en estudiantes de Estomatología, que limita el desempeño eficiente en la práctica clínica.
Palabras clave: proceso de educación emocional; regulación emocional; práctica clínica; competencia emocional; formación por competencia.
ABSTRACT
The results of the epistemological analysis carried out from July to December 2023 are presented, as part of the research related to the formation of the emotional regulation competence in Stomatology students at the beginning of clinical practice. The objective was to epistemologically characterize the emotional education process of Stomatology students, with emphasis on the emotional regulation competence in clinical practice. To carry out this work, the following theoretical methods were used: analysis and synthesis, historical-logical and induction-deduction. Within the empirical level, documentary analysis was used; all of them allowed the study of the emotional education process of Stomatology students, with emphasis on the emotional regulation competence in clinical practice. The following categories were essentially valued: emotional education, competence, emotional competence, emotional regulation and training by competence. In this sense, the contributions are justified, from the classics to the contemporary ones. The theoretical deficiencies in the emotional education process were revealed as an epistemic void, given the insufficient systematization and theoretical-methodological support related to the treatment of emotional competencies, specifically emotional regulation in Stomatology students, which limits efficient performance in clinical practice.
Keywords: emotional education process; emotional regulation; clinical practice; emotional competence; competence-based training.
RESUMO
São apresentados os resultados da análise epistemológica realizada de julho a dezembro de 2023, como parte da pesquisa relacionada à formação da competência de regulação emocional em alunos de Estomatologia no início da prática clínica. O objetivo foi caracterizar epistemologicamente o processo de educação emocional dos alunos de Estomatologia, com ênfase na competência regulação emocional na prática clínica. Para a realização deste trabalho, foram utilizados os seguintes métodos teóricos: análise e síntese, histórico-lógico e indução-dedução. Em nível empírico, foi utilizada a análise documental; todos eles permitiram o estudo do processo de educação emocional dos alunos de Estomatologia, com ênfase na competência de regulação emocional na prática clínica. Foram avaliadas essencialmente as seguintes categorias: educação emocional, competência, competência emocional, regulação emocional e treinamento baseado em competências. Nesse sentido, as contribuições, desde as clássicas até as contemporâneas, são apreciadas. As deficiências teóricas no processo de educação emocional foram reveladas como uma lacuna epistêmica, dada a insuficiente sistematização e suporte teórico-metodológico para o tratamento das competências emocionais, especificamente a de regulação emocional em estudantes de Estomatologia, o que limita o desempenho eficiente na prática clínica.
Palavras-chave: processo de educação emocional; regulação emocional; prática clínica; competência emocional; treinamento baseado em competências.
INTRODUCCIÓN
El diseño curricular basado en competencias y centrado en el estudiante, para lograr su formación integral, que incluye competencias sociopersonales y profesionales se hace imprescindible en la educación universitaria actual. Su objetivo es que el estudiante logre un aprendizaje complejo que integre el ser, el saber y el estar dispuesto a hacer.
El propósito de adoptar un modelo educativo por competencias, según Varona (2021), es incrementar la calidad de la educación impartida, mejorar de manera continua el aprendizaje de los estudiantes, para ayudarles a conseguir sus objetivos en la vida personal, social y laboral. Así pues, se pone de manifiesto que los nexos entre la Educación Superior y el trabajo requieren de una formación basada en competencias para lograr la excelencia en el desempeño profesional.
Sin lugar a dudas, la carrera de Estomatología en Cuba no está exenta de estos preceptos, de ahí que el plan de estudio vigente (Minsap, 2020) está diseñado con el propósito fundamental de formar un estomatólogo con competencias diagnósticas, terapéuticas, comunicativas, administrativas y de investigación e innovación. Para ello, el vínculo de la teoría y la práctica, como principio rector, se concibe en el programa de estudio desde el primer año de la carrera.
A pesar de ello, la Educación Médica tradicional con frecuencia deja de lado las competencias personales, que son las que hacen del médico un hacedor de salud. Sobre este particular, el aprendizaje emocional no es parte explícita de la educación, muy pocas instituciones la incluyen dentro de su currículo; considerándolo un aspecto personal al que se le ha restado importancia, a pesar que las emociones definen la conducta humana en gran medida (Macaya et al., 2018)
En este sentido, resulta oportuno señalar la labor investigativa de numerosos autores internacionales y nacionales. Estos destacan la importancia de las competencias emocionales para una formación profesional y personal plena (Alegría, 2022; Godoy & Sánchez, 2021; Tobón, 2020).
Los estudios anteriores aportan resultados significativos y clarifican aspectos esenciales de las competencias emocionales y sustentan la teoría de que el coeficiente intelectual no constituye un referente de un mejor estudiante, no es suficiente para alcanzar el éxito profesional. Actualmente, los conocimientos teóricos y técnicos no ocupan un lugar preponderante; además de estos, se exige una serie de competencias a los egresados, como sugieren Martínez y González (2018).
No obstante, en los momentos actuales -la era del conocimiento- se hace necesaria la profundización en los aportes teóricos y prácticos propuestos, para llegar al discernimiento del conocimiento precedente y proponer soluciones a disímiles problemas que aún carecen de respuestas en el proceso formativo. Por ello, el presente trabajo tiene como intención caracterizar epistemológicamente el proceso de educación emocional de los estudiantes de Estomatología, con énfasis en la competencia regulación emocional en la práctica clínica.
Sustentado en la concepción dialéctico-materialista, el estudio realizado utilizó el método de análisis y síntesis que, como método teórico, permitió la comprensión del todo en sus partes y la caracterización del proceso investigado como un todo. Se empleó, además, el histórico-lógico para el análisis del proceso de educación emocional de los estudiantes de Estomatología y el método de inducción-deducción para extraer regularidades referidas al proceso que se investiga y llegar a conclusiones precisas acerca del mismo.
Dentro del nivel empírico se utilizó el análisis documental, para la contextualización y la caracterización del proceso de educación emocional. Posibilitó constatar las características del plan de estudio de la carrera de Estomatología, modelo del profesional, documentos normativos del trabajo metodológico, resoluciones ministeriales, programas de disciplinas y asignaturas. De igual forma, verificar las carencias y potencialidades en los materiales revisados.
DESARROLLO
Las universidades asumen el reto de formar profesionales preparados para responder de manera creativa a las necesidades sociales y, para ello, se necesita algo más que saberes técnicos. Por tanto, la Educación Emocional (EE), como una innovación psicopedagógica, responde a carencias no atendidas suficientemente por la academia. Se define como: proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las Competencias Emocionales (CE), como elemento esencial del desarrollo humano, con objeto de capacitarle para la vida y con la finalidad de aumentar el bienestar personal y social (Bisquerra & Chao, 2021; Bisquerra & López, 2021; Bisquerra & García, 2018).
En correspondencia con lo expuesto, la EE es aquella formación sistemática que conduce a la realización personal y la interrelación con los demás. Comprende la identificación de las emociones propias y ajenas, y el aprender a dar respuesta adaptativa (adecuada) a estas emociones, adquiriendo cierto grado de competencia en su regulación, según Alfonso (2019). En este sentido, la EE incluye "los aspectos psicopedagógicos de fundamentación; análisis de necesidades; formulación de objetivos; diseño de programas; aplicación de actividades, técnicas, estrategias metodológicas; evaluación de programas, etcétera" (Bisquerra, 2016).
No se debe confundir la Educación Emocional con la psicoterapia. Esta última es un proceso de ayuda especializada en la atención a una persona que presenta dificultades emocionales y mentales, mientras que la Educación Emocional es una intervención grupal, de carácter proactivo, preventivo y de desarrollo humano. Se orienta a la prevención; no a la intervención en caso de problema, siguiendo el modelo clínico. Se enfoca en el desarrollo integral de la persona a través del desarrollo de competencias emocionales (Bisquerra & Chao, 2021).
La definición de competencia no ha estado exenta de controversia. Autores como Montes de Oca y Machado (2014) afirman que se ha convertido en un concepto polisémico y polivalente. De esta manera, Nejad y Bahmaei (2012), entre muchos, consideran el concepto de competencia como una habilidad para llevar a cabo tareas con éxito y responder a las demandas.
Mientras, Neri y Hernández (2019) ven en la competencia una forma de asumir una posición específica frente a un determinado evento, lo cual tiene que ver con la aplicación de conocimientos y rasgos de la personalidad. Considerar la competencia como una destreza ha sido idea promovida por Tobón (2006).
Autores como Mejías y Colunga (2020); Ceballos y Tobón (2019) y Montes de Oca y Machado (2014) evidencian la implicación de las competencias en diferentes ámbitos de la vida. La mayoría de estos estudios las comprenden como unidades de actuación que expresan lo que una persona debe saber y poder hacer para desarrollar y mantener un nivel de desempeño eficiente en su labor.
Destaca Mejías y Colunga (2020) la inclusión en ellas de aspectos cognitivos, afectivos, conductuales y de experiencia que se ponen en funcionamiento en un contexto determinado, a fin de solucionar un problema de la práctica social. Se asocia con la calidad, eficiencia, eficacia, pertinencia, responsabilidad, excelencia y satisfacción (Ortiz et al., 2015).
Para Machado y Montes de Oca (2020), las competencias son una consecuencia de la interacción entre personas y son desarrolladas a partir de procesos educativos y de la práctica constante en contextos reales. Estos autores la conceptualizan y consideran en ello las metas a alcanzar en el proceso de formación profesional.
A los fines de esta investigación, los sustentantes coinciden con los criterios de Tobón (2018), quien sostiene que las competencias son desempeños integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto, con idoneidad, compromiso ético y mejoramiento continuo, integrando sistémicamente el saber ser, convivir, hacer y conocer.
Para la concreción de tales propósitos, la formación de competencias está sujeta no solo a la parte técnica, sino también a la necesidad de medir factores intangibles muy importantes para el desempeño profesional, relacionados con las competencias del Ser. De acuerdo con Rojas et al. (2020), constituye una necesidad desarrollar en el estudiante competencias que les permitan interactuar en el medio laboral y social de forma asertiva. En la literatura, las competencias han recibido diversas denominaciones, entre ellas: participativas, personales, básicas, claves, transferibles, relacionales, interpersonales, transversales, básicas para la vida, sociales, blandas, emocionales, socioemocionales y habilidades de vida (Álvaro, 2020). Así entonces, aún están en proceso de elaboración y reformulación continua y se carece de una conceptualización y denominación unánime.
En este sentido, se es consecuente con el término Competencia Emocional, entendida como forma de denominar a un subconjunto de las competencias básicas para la vida. Tal y como advierte Bisquerra (2016) en el estudio de las competencias emocionales, existe una cierta confusión entre los términos CE e Inteligencia Emocional (IE).
Respaldado por autores como Salovey, Mayer, Goleman, Petrides, Bar-On, citados en Fragoso (2022); Fernández y Cabello (2021) y Alfonso (2019), el constructo de IE hace referencia a la capacidad para razonar sobre las emociones y, por otro lado, procesar la información emocional para aumentar el razonamiento. En cuanto a la CE, Saarni (1999), reconocida por acuñar esta categoría con una base sólida, separándolo del de IE, lo define como un conjunto articulado de capacidades y habilidades necesarias para desenvolverse en un ambiente cambiante y surgir como una persona mejor adaptada, eficiente y con mayor confianza en sí misma.
Bisquerra y López (2021) conciben la CE como el conjunto de capacidades, conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para identificar, comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. Deben ser entendidas como un subconjunto de las competencias sociopersonales y se estructuran por cinco grandes elementos, según Bisquerra y García (2018):
Atención especial le han dedicado varios autores a la competencia RE. Así, el Grupo de Investigación en Orientación Psicopedagógica, como se cita en Álvaro (2020), la considera como la capacidad para manejar las emociones en la forma e intensidad adecuadas, sin reprimirlas ni descontrolarlas. Implica la expresión emocional apropiada, aceptando que el estado emocional interno no precisa necesariamente coincidir con la expresión externa; comprender cómo afecta la expresión emocional y el comportamiento en otras personas (asertividad y empatía); manejar habilidades de resolución de conflictos; gestionar la intensidad de las emociones y su duración; autogenerar emociones positivas; tolerar la frustración y ser capaz de posponer las gratificaciones.
Olhaberry y Sieverson (2022) opinan que la RE se propone optimizar el desarrollo humano. La entienden como el manejo exitoso de las emociones para un funcionamiento social efectivo al iniciar, mantener, modular o cambiar la ocurrencia, intensidad o duración de estados de sentimiento internos y procesos fisiológicos relacionados con la emoción.
Esta última idea ha sido promovida también por Pérez (2020), quien resume en los siguientes términos los objetivos de la RE: desarrollar habilidad para controlar las emociones previniendo los efectos nocivos de las negativas y desarrollando la habilidad para generar emociones positivas. Del mismo modo, Álvaro (2020) define la RE y señala que una regulación apropiada produce elevados niveles de bienestar emocional y éxito académico.
Unido a las consideraciones anteriores, se puede añadir que la RE ayuda a promover una adecuada autoestima, aporta autocontrol y dominio de las circunstancias que tocan vivir. Asimismo, favorece la tolerancia a la frustración y la capacidad de espera; que proporcionan un equilibrio emocional que fortalece la personalidad haciendo una vida más equilibrada y productiva (Bisquerra, 2003).
Resulta interesante destacar el punto de vista de Álvaro (2020), al expresar que la competencia RE es posiblemente el elemento indispensable de la CE, pero no debe confundirse su concepto con el de represión, pues no se pretende extinguir ni reprimir las emociones, sino ser capaz de operar de tal forma que sean expresadas de la manera más adecuada, en la forma e intensidad apropiadas.
A los fines del presente trabajo, los autores asumen como sustento la definición dada por Bisquerra y López (2021) de CE y de Bisquerra y García (2018) de RE. Si bien no se coincide totalmente con estos últimos, en lo referido a identificar la RE como capacidad, ya que la competencia trasciende el saber hacer.
Así, la RE se puede aplicar a una multiplicidad de situaciones, tales como el funcionamiento familiar y el estrés, entre otras (Orozco et al., 2022; Pérez, 2020). Resulta imprescindible esclarecer que, en las fuentes revisadas por los autores, no se encontraron referentes sobre la formación de la competencia RE, con la finalidad que se persigue, en el estudiante de Estomatología. Sin embargo, dentro de esta especialidad, se registran estudios que reafirman la necesidad de la EE de estos estudiantes para llegar a regular de manera efectiva la expresión de sus emociones (Pérez et al., 2020; Castro et al., 2019; Macaya et al., 2018; entre otros).
Sobre este particular, la formación universitaria no es solo proporcionar conocimientos de una especialidad a los estudiantes, ni orientarlos o suministrarles métodos y vías para que sepan construirlos; también incluye la acción sobre todos los otros aspectos propios del ser humano, sin desestimar que los estudiantes sean seres sociales, que viven en una comunidad a la cual se deben y con la cual deben dialogar (Varona, 2021; Herbert et al., 2020).
La formación es una categoría que ha sido analizada desde disímiles aristas: la filosófica, sociológica, psicológica y pedagógica. Está dirigida a la formación del ser humano como ser social y en este proceso cada sujeto se apropia de manera personalizada de parte de la cultura que le ha antecedido, a la vez que se instruye, educa y desarrolla para comportarse de forma independiente (Lolo et al., 2012). Como categoría de las ciencias pedagógicas ha sido abordada por diferentes autores, quienes apuntan que es un proceso totalizador que se da en la educación del sujeto y tiene que considerar los objetivos y fines sociales, preparando al individuo para la vida (Varona, 2021; González, 2019).
Se reconocen, en el marco de esta investigación los criterios de Delors (1996), al proponer cuatro pilares en los cuales se debe cimentar la educación para el siglo XXI: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. En ello, especial atención merecen los aspectos volitivos que motivan y enriquecen la fortaleza para el cambio, según los criterios de Forner (2018). Desde tal perspectiva, el enfoque formativo basado en competencias cobra auge cada vez más en los procesos formativos actuales.
La formación basada en competencias, según Tobón (2018), implica un cambio de paradigma de la educación, que consiste en buscar que las personas se formen para afrontar los retos de los diversos contextos con los saberes necesarios. Por su parte, Ronquillo et al. (2019) definen la formación por competencias como un proceso constructivo, en el cual no solo importa la adquisición de conocimientos técnicos sobre un área en particular, sino que requiere de compromiso ético y moral de la práctica de una profesión específica.
A la luz de estas ideas, resulta imprescindible la integración de disciplinas, conocimientos, habilidades prácticas y valores para la formación de competencias. Resultan de interés los criterios de Rengifo (2021) y Velázquez (2019), quienes expresan que la interdisciplinariedad está llamada a alcanzar un proceso formativo integrador, es un acto de cultura y no una simple relación entre sus contenidos; su esencia radica en su carácter educativo, formativo y transformador.
En este orden de ideas, se concuerda con el enfoque histórico-cultural propuesto por Vygotsky (1995) y adeptos. Asevera este autor que el aprendizaje es una actividad que se produce en una situación social de desarrollo específica, dada por condiciones de interacción social en un medio sociohistórico concreto.
En este sentido, surge la socioformación a partir del año 2000, por Tobón, quien sigue los postulados del profesor Morín (1999) ante el reto de avanzar hacia una perspectiva integradora y compleja de las competencias, como un enfoque de gran impacto en el ámbito formativo, según recogen en su obra Tobón et al. (2015). Desde entonces, la socioformación ha sido el propósito de numerosas instituciones e investigadores (Ceballos & Tobón, 2019).
La socioformación es un enfoque de origen latinoamericano centrado en lograr acciones concretas con los estudiantes, en pos de formar personas para la sociedad del conocimiento con un sólido proyecto ético de vida, colaboración, emprendimiento, pensamiento complejo y gestión del conocimiento, con las competencias necesarias para identificar, interpretar, argumentar y resolver los problemas de su contexto (Tobón, 2020; Tobón et al., 2015).
Para Tobón (2021), la socioformación logra en el individuo una formación integral, trabajando en retos del entorno. Basándose en estos retos, se busca el logro de aprendizajes o el desarrollo de competencias para lograr una mayor eficacia. La autora concuerda con esta declaración y la asume, además, como término en la presente investigación, debido a la interrelación revelada para designar un proceso abarcador y más completo. Nexos que, en la educación médica en Cuba, se concretan en la educación en el trabajo.
Debe entenderse la educación en el trabajo como la formación del educando mediante la práctica en la salud (comunitaria, clínica y hospitalaria), a partir de las clases teóricas, lo que le permite profundizar y consolidar los conocimientos, las habilidades intelectuales, los valores y las conductas profesionales en los propios servicios de salud (Vela et al., 2018).
Tal razonamiento es estimado por la autora por reconocer que la formación del estomatólogo se sustenta en los modelos pedagógicos de la actividad (aprender haciendo) y la comunicación (relación profesor-educando y educando-paciente-familia), y así eleva la calidad de la asimilación de los contenidos, pues las actividades formativas están relacionadas con la futura práctica profesional. La educación en el trabajo, más que una forma de enseñanza, es el principio rector de la educación médica cubana para formar a un profesional competente (Minsap, 2020; Vela et al., 2018).
Es significativo traer a colación que, entre el estomatólogo y el paciente, desde su primera visita, se comienza a aplicar el método clínico. Este se concibe como el método científico de la ciencia clínica, la que tiene como objetivo de estudio el proceso salud enfermedad (Silva et al., 2023). Sobre este particular, se debe resaltar que en su ejecución no solo las habilidades profesionales revisten importancia.
El método clínico precisa del interrogatorio, anamnesis o entrevista médica para identificar los síntomas y sus posibles causas, que permiten formular un diagnóstico presuntivo lo más certero posible (Bisset, 2021). Para ello, el comportamiento emocional, ético y las habilidades comunicativas del profesional facilitan la comunicación con el paciente. En este sentido, los datos referidos al motivo de consulta, la historia de la enfermedad actual, los antecedentes patológico familiares y personales, hábitos tóxicos, deformantes o dietéticos, la descripción semiológica de los síntomas bucales y sistémicos, los aspectos psicológicos y sociales, serán confiados por el paciente a aquel profesional capaz de proyectar una imagen de seguridad y confianza.
Asimismo, Bisset (2021) refiere que el examen físico general y bucal, como parte del método clínico, consiste en la exploración del paciente por el médico, haciendo uso de algunos instrumentos (explorador, espejo, vitalómetro) y de sus sentidos (tacto, visión, oído). Estas acciones demandan del estomatólogo una total concentración y precisión en su actuación, en aras de no conducir al error.
Tanto la anamnesis como el examen físico aportan los datos necesarios que cimentan el razonamiento científico e integrador del médico para arribar al diagnóstico, y luego proponer acciones terapéuticas. En tanto, la ejecución de acciones estomatológicas terapéuticas requiere de exactitud, delicadeza y meticulosidad difíciles de lograr si no se lograr regular las emociones.
Con toda razón se considera oportuno afirmar que el método clínico tiene entre sus componentes fundamentales, la relación médico-paciente. Cuando se establece una buena relación entre el paciente y el estomatólogo se crean las condiciones para una relación de confianza, que conducirá a una satisfacción por ambas partes y a la realización de tratamientos de calidad (Apolo et al., 2017).
En el trato médico-paciente intervienen varios factores: las características de la personalidad del paciente y del médico; los aspectos comunicacionales verbal y no verbal del mensaje que se transmite, las conductas y actitudes que dependen del rol que desempeña cada uno de los miembros de la relación, las interacciones afectivas, (transferencia, contratransferencia, empatía) y las características del ámbito en el que la relación se desenvuelve (Apolo et al., 2017).
A la luz de estas ideas, resultan imprescindibles los recursos personológicos. Definidos como particularidades de la subjetividad individual que posibilitan una interrelación productiva con el medio y una solución positiva a las situaciones que puedan presentarse, lo que eleva el carácter activo del sujeto y su capacidad de autodeterminación y de asunción de decisiones y responsabilidades en sus acciones (Alonso y Pérez, 2015).
Resulta interesante destacar que el paciente puede llegar al estomatólogo con sentimientos contradictorios. Por un lado, lo percibe como el ser capacitado que le permitirá aliviar sus dolencias. Sin embargo, es a la vez una figura amenazadora, dado los procedimientos invasivos y eventualmente dolorosos aplicados en la zona bucal. Es responsabilidad del estomatólogo intervenir para disminuir el estado de ansiedad del paciente; el dentista dispone de un poder inmensamente superior al de su paciente cuando este se encuentra en el sillón dental (Escobar et al., 2019).
Sin embargo, para poder entablar una buena relación con el paciente, el estudiante de Estomatología debe ser competente en la regulación de sus emociones. Debe tomar el control y las decisiones sobre ellas, influenciándolas para expresarse debidamente y alcanzar el éxito en la práctica clínica.
La satisfacción del paciente está unida a la comunicación y actuación emocional regulada del médico, que permite satisfacer las expectativas del paciente, en complemento con los resultados de las acciones terapéuticas realizadas. El primer tratamiento empieza con la influencia emocional que pueda ejercer el profesional en la psiquis del paciente, lo que permite lograr la aceptación y éxito del tratamiento.
Desde esta perspectiva, un comportamiento emocional desatinado del estomatólogo pude conllevar a iatrogenias médicas, entendida por el daño ocasionado al paciente por el profesional, de manera no intencional, a veces inconsciente, que puede provocar desde un ligero malestar emocional hasta la muerte. Resulta importante enfatizar que la iatrogenia de orden psicológico es la más frecuentes (Domecq et al., 2020). Asimismo, un descontrol emocional del facultativo puede llevar a errar, sin mala intención, en la ejecución del proceder terapéutico.
Para comprender el fenómeno de la EE y la formación de la competencia RE es necesario definir el término emoción, lo cual constituye una empresa compleja, tomando en cuenta la diversidad de enfoques desde los que se ha estudiado. Cabe mencionar que ha sido interés para el pensamiento desde la filosofía clásica (Aristóteles) hasta las investigaciones más actuales, pasando por Darwin, quizás el precursor científico de su investigación (Álvaro, 2020).
Etimológicamente, la palabra emoción proviene del latín motere y significa estar en movimiento o moverse; es decir, la emoción es el catalizador que impulsa a la acción (Álvaro, 2020). Las emociones sirven, entonces, como la fuente más poderosa, auténtica y motivadora de energía humana. Por lo tanto, se podría entender a la emoción como una respuesta mental organizada a un evento que incluye aspectos psicológicos, experienciales y cognitivos (Badaracco, 2015).
Aunque existen disímiles miradas y definiciones acerca de las emociones, se reconoce en el marco de esta investigación como un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada. Las emociones se generan como respuesta a un acontecimiento externo o interno y posee tres componentes: neurofisiológico, conductual y cognitivo (Bisquerra, 2003).
El neurofisiológico se manifiesta en respuestas como taquicardia, sudoración, vasoconstricción, hipertensión, tono muscular, rubor, sequedad en la boca, cambios en los neurotransmisores, secreciones hormonales, respiración agitada. Todo esto son respuestas involuntarias, que el sujeto no puede controlar. Sin embargo, se pueden prevenir mediante técnicas apropiadas de EE (Álvaro, 2020; Bisquerra, 2003).
Con respecto a la conducta, las expresiones faciales, el lenguaje no verbal, el tono de voz, volumen, ritmo, movimientos del cuerpo, aportan señales sobre el estado emocional. Este componente puede intentar disimularse. Por ejemplo, las expresiones faciales surgen de la actividad muscular, que conecta directamente con los centros de procesamiento de las emociones, lo que hace que el control voluntario no sea fácil; aunque, siempre es posible "engañar" a un potencial observador. Aprender a regular la expresión emocional es un indicador de madurez y equilibrio que tiene efectos positivos sobre las relaciones interpersonales (Bisquerra, 2003).
El componente cognitivo o vivencia subjetiva se vincula al procesamiento de la información, cuyo substrato orgánico es el sistema nervioso central. Su función fundamental es la evaluación de los eventos, objetos o situaciones que se presentan y se le dé un nombre. Dado que la introspección a veces es el único método para llegar al conocimiento de las emociones, las limitaciones del lenguaje imponen serias restricciones y dificultan la toma de conciencia de las mismas (Blanco, 2019).
La emoción se halla estrechamente vinculada a los sentimientos, pero son realidades cerebrales diferentes. Según propone Damasio (2005), citado por Blanco (2019), las emociones preceden a los sentimientos. Constituyen la respuesta del organismo ante un estímulo; es decir, un objeto o suceso con importancia biológica. Los sentimientos, por su parte, son la experiencia subjetiva, estable y más o menos duradera de la emoción, carente de síntomas somáticos. Se puede afirmar, entonces, que son una mentalización consciente y razonada de la emoción.
Las emociones pueden educarse desde la razón y el ejemplo, no solo del profesor sino de todos los agentes socioeducativos implicados. Para ello, la EE facilita recursos y estrategias para favorecer el autoconocimiento, la comprensión de la relación entre epistemología-metodología-praxis, que conlleva a la relación entre emoción-pensamiento-acción, la responsabilidad que se tiene en lo que se hace, siente y piensa, la forma de enfrentar las experiencias de vida y fortifica la transformación.
CONCLUSIONES
Tener en cuenta la multiplicidad de categorías epistemológicas imbricadas en el proceso de educación emocional propicia solidez teórica a la investigación científica. El estudio realizado explicita el lugar central y básico del conocimiento en el marco de la educación emocional del estudiante de Estomatología.
A partir de las interpretaciones teóricas realizadas, se pudo asumir la idea de formar en el estudiante de Estomatología una competencia que permita regular sus emociones desde la pedagogía y con carácter educativo (partiendo de herramientas pedagógicas). Asimismo, se necesita, desde la ciencia, un marco teórico referencial que sustente la formación de la competencia regulación emocional en la práctica clínica para estudiantes de Estomatología.
El análisis epistemológico realizado mostró la existencia de carencias en la teorización acerca de la formación de la competencia regulación emocional en estudiantes de Estomatología, en relación con la práctica clínica con el paciente, como forma de educación en el trabajo y de las exigencias de una atención estomatológica integral.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Alegría, P. (2022). Aproximar las enseñanzas formales y las no formales: una confluencia necesaria. Participación Educativa, 9(12), 17-27. https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:ddfeba99-5631-4477-9fd0-768dc3f39883/pe-n12-art01-pilar-alegria.pdf
Alfonso, E. (2019). Diseño y validación de un instrumento para evaluar la competencia emocional en evaluación de sistemas educativos. Universidad de Valencia. https://mobiroderic.uv.es/bitstream/handle/10550/72391/DEPOSITO%20Tesis%20Estrella%20Alfonso%20Adam%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Alonso, R., & Pérez, K. (2015). Recursos personológicos y bienestar psicológico en un grupo de mujeres de edad mediana. Un estudio de casos. Sexología y Sociedad, 20(2). https://revsexologiaysociedad.sld.cu/index.php/sexologiaysociedad/article/view/483
Álvaro, L. (2020). La regulación emocional en el profesorado como base para estimular dicha regulación en el alumnado. Universidad de Zaragoza. https://zaguan.unizar.es/record/98041/files/TAZ-TFG-2020-2646.pdf?version=1
Apolo, J. l., Apolo, J. G., & Apolo, J. F. (2017). Importancia de la relación odontólogo-paciente en la práctica clínica. Conrado, 13(59), 142-150. http://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/532
Badaracco, C. A. (2015). Estrategias pedagógicas basadas en la inteligencia emocional para mejorar el desempeño laboral docente en la escuela académico profesional de Odontología, facultad de ciencias de la salud, Universidad privada Norbert Wiener. Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo", Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación, Unidad de Posgrado. Lambayeque, Perú. https://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12893/7620/BC2955%20BADARACCO%20PACCHIONI.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Bisset, A. E. (2021). Mejoras al control de los cuidados de enfermería, en el servicio de cesárea. Sociedad & Tecnología, 4(2), 138-159. https://doi.org/10.51247/st.v4i2.101
Bisquerra, R. (2003). Educación emocional y competencias básicas para la vida. Revista de Investigación Educativa, 21(1), 7-43. http://www.doredin.mec.es/documentos/007200330493.pdf
Bisquerra, R. (2016). 10 ideas clave. Educación emocional. Barcelona: Grao. http://www.ub.edu/grop/wp-content/uploads/2014/03/10-IDEAS-CLAVE.pdf
Bisquerra, R., & Chao, C. (2021). Educación emocional y bienestar: por una práctica científicamente fundamentada. Revista Internacional de Educación Emocional y Bienestar, 1(1), 9-29. https://rieeb.ibero.mx/index.php/rieeb/article/view/4
Bisquerra, R., & García, E. (2018). La educación emocional requiere formación del profesorado. Participación educativa, 5(8). https://redined.educacion.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/178704/Bisquerra_Educacion_Emocional.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Bisquerra, R., & López, É. (2021). El cultivo inteligente de las emociones morales en la adolescencia. Revista española de pedagogía, 79(278), 103-113. https://revistadepedagogia.org/wp-content/uploads/2021/01/10_278-Bisquerra_ES-2.pdf
Blanco, A. (2019). La emoción y sus componentes. Universidad de Alcalá | Grupo LEIDE. https://grupoleide.com/wp-content/uploads/2019/09/Ana-Blanco-La-emoci%C3%B3n-y-sus-componentes.pdf
Castro, Y., Valenzuela, O., Hinojosa, M., & Piscoche, C. (2019). Agotamiento emocional en estudiantes de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Revista Habanera de Ciencias Médicas, 18(1), 150-163. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729519X2019000100150&lng=es&tlng=es
Ceballos, J. M., & Tobón, S. (2019). Validez de una rúbrica para medir competencias investigativas en pedagogía desde la socioformación. Atenas, 3(47), 1-17. https://atenas.umcc.cu/index.php/atenas/article/view/326
Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro: informe para la Unesco de la comisión internacional sobre la educación para el siglo veintiuno. Unesco. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000109590_spa
Domecq, Y., Freire, J., Querts, O., & Columbié, J. L. (2020). Consideraciones actuales sobre la iatrogenia. Medisan, 24(5), 906. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192020000500906
Escobar, N. V., Fong, J. A. Terazón, M. O., Alcaraz, M., & García, M. E. (2019). La relación médico paciente ¿necesidad o conveniencia? Revista Cubana de Medicina, 58(1), 1-15. http://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=94307
Fernández, P., & Cabello, R. (2021). La inteligencia emocional como fundamento de la educación emocional. Revista Internacional de Educación Emocional y Bienestar, 1(1), 31-46. http://ri.ibero.mx/handle/ibero/6043
Fragoso, R. (2022). Inteligencia emocional en las aulas universitarias: prácticas docentes que promueven su desarrollo. Zona Próxima, (36), 49-75. http://doi.org/10.14482/zp.36.152.4
Forner, P. (2018). Dirige tu vida. Descubre las habilidades sociales y emocionales que te conducirán al éxito personal. Editorial Planeta. https://www.planetadelibros.com/libros_contenido_extra/38/37363_Dirige_tu_vida.pdf
Godoy, I. A., & Sánchez, M. (2021). Estudio sobre la inteligencia emocional en educación primaria Revista Fuentes. 23(2), 254-267. https://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/215903/Estudio.pdf?sequence=1&isAllowed=y
González, B. M. (2019). Retos de la formación ciudadana para la educación superior. Universidad y Sociedad, 11(4), 341-349. https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1311
Herbert, I., Rothwell, A., Glover, J., & Lambert, S. (2020). Graduate employability, employment prospects and work readiness in the changing field of professional work. The International Journal of Management Education, 18, 1-13. https://doi.org/10.1016/j.ijme.2020.100378
Lolo, O., García, M. E., González, M. C., Rodríguez, J. A., Romero, M., & Díaz, H. (2012). Didáctica de las Ciencias Sociales. Editorial Pueblo y Educación.
Macaya, X., Vergara, P., Rubí., P. (2018). Competencias emocionales: una asignatura complementaria en el Plan de estudios de la carrera de Odontología. Humanidades Médicas, 18(1), 109-121. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S172781202018000100010&lng=es&tlng=es
Machado, E., & Montes de Oca, N. (2020). Competencias, currículo y aprendizaje en la universidad. Motivos para un debate: Antecedentes y discusiones conceptuales. Transformación, 16(1), 1-16. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-29552020000100001
Martínez, P., & González, N. (2018). Las competencias transversales en la universidad: propiedades psicométricas de un cuestionario. Educación XXI, 21(1), 231-262. https://doi.org/10.5944/edu-cXX1.15662
Mejías, Y., & Colunga, S. (2020). Formación de competencias participativas en egresados del perfil de las ciencias sociales, con énfasis en la intervención comunitaria. Opuntia Brava, 12(1), 249-263. http://200.14.53.83/index.php/opuntiabrava/article/view/969
Minsap. (2020). Dirección Nacional de Estomatología. Comisión de Carrera. Plan E de la Carrera de Estomatología. Editorial Ciencias Médicas.
Montes de Oca, N., & Machado, E. F. (2014). Formación y desarrollo de competencias en la educación superior cubana. Humanidades Médicas, 14(1), 145-159. http://scielo.sld.cu/pdf/hmc/v14n1/hmc10114.pdf
Nejad, S., & Bahmaei, F. (2012). Mathematical modelling in university, advantages and challenges. Journal of Mathematical Modelling and Applications, 1(7), 34-49. http://proxy.furb.br/ojs/index.php/modelling/article/view/3190
Neri, J., & Hernández, C. (2019). Competencias clave en el ámbito laboral - Análisis de la percepción estudiantil del área de ingeniería. Remai, 5(1), 30-39. http://www.remai.ipn.mx/index.php/REMAI/article/view/54
Olhaberry, M., & Sieverson, C. (2022). Desarrollo socioemocional temprano y regulación emocional. Revista Médica Clínica Las Condes, 33(4), 358-366. http://doi.org/10.1016/j.rmclc.2022.06.002
Orozco, A. E., Aguilera, U., García, G. I., & Venebra, A. (2022). Family functioning and academic self-efficacy: the mediating effect of emotion regulation. Revista de Educación, 396,127-150. https://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/222143/Orozco.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Ortiz, M., Vicedo, A., González, S., & Recino, U. (2015). Las múltiples definiciones del término "competencia" y la aplicabilidad de su enfoque en ciencias médicas. EDUMECENTRO, 7(3), 20-31. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-28742015000300002&lng=es&tlng=pt
Pérez, D. (2020). Estrés Académico y Regulación Emocional en Estudiantes Universitarios [trabajo de Integración Final de Psicología, Fundación UADE, Facultad de ciencias de la salud]. https://repositorio.uade.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/12474/P%c3%a9rez%20Grandamarina%20-%20TIF.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Pérez, D. M.; Pérez, J.; Roa, S. del C.; Morales, Y.; Méndez, T. de J.; & Rylander, J. (2020). Rendimiento académico en estudiantes de Odontología de la Universidad Veracruzana. Rev Mex Med Forense, 5(Suppl 3), 77-80. https://www.medigraphic.com/pdfs/forense/mmf-2020/mmfs203t.pdf
Rengifo, L. A. (2021). La Interdisciplinariedad desde la Perspectiva de Ezequiel Ander-Egg. Revista Scientific, 6(20), 340-359. http://www.indteca.com/ojs/index.php/Revista_Scientific/article/view/631
Rojas, I. D., Vélez, Ch. K., Durango, J. A., Díaz A., & Rodríguez, A. F. (2020). Percepción del proceso de formación por competencias y su relación con las prácticas empresariales: un caso de estudio. Revista Virtual Universidad Católica del Norte, 60, 46-68. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194263234004
Ronquillo, L., Cabrera, C., & Barberán, J. (2019). Competencias profesionales: desafíos en el proceso de formación profesional. Opuntia Brava, 11(Especial 1), 1-12. https://www.doi.or-g/10.35195/ob.v11iEspecial.653
Saarni, C. (1999). The development of emotional competence. New York: Guilford.
Silva, E., López, M., & Odou, J. R. (2023). Procedimientos didácticos y organizativos para la formación clínica de los estudiantes de Medicina. Luz, 22(1), 4-14. https://luz.uho.edu.cu/index.php/luz/article/view/1218
Tobón, S. (2006). Aspectos básicos de la formación basada en competencias. Proyecto Mesesup. https://www.uv.mx/rmipe/files/2019/07/Aspectos-basicos-de-la-formacion-basada-en-competencias.pdf
Tobón, S. (2018). El proceso de enseñanza aprendizaje y evaluación. Centro Universitario CIFE. https://cife.edu.mx/recursos/wp-content/uploads/2018/08/El-Proyecto-deEnse%C3%B1anza-5.0.pdf
Tobón, S. (2020). Habilidades socioemocionales: concepto, evaluación y estrategia para desarrollarla desde la socioformación. En L. G. Juárez Hernández (Coord.), Memorias del Quinto Congreso de Investigación en Habilidades Socioemocionales, Coaching y Talento (CIGETH-2020). Congreso conducido por el Centro Universitario CIFE, Cuernavaca.
Tobón, S. (2021). Socioformación, un modelo pedagógico para América Latina. https://www.upla.cl/noticias/2021/07/13/socioformacion-un-modelo-pedagogico-para-america-latina/
Tobón, S., González, L., Salvador, J., & Vazquez, J. (2015). La Socioformación: Un Estudio Conceptual. Paradigma, 36(1), 7-29. http://revistas.upel.edu.ve/index.php/paradigma/article/view/2661
Varona, F. (2021). La formación universitaria integradora y activa: características básicas. Revista Cubana de Educación Superior, 40(2). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142021000200003&Ing=es&tlng=es
Vela, J., Salas, R. S., Quintana, M. L., Pujals, N., González, J., Díaz, L., & Vidal-Ledo, M. J. (2018). Formación del capital humano para la salud en Cuba. Revista Panamericana de Salud Pública, 42(33). https://www.scielosp.org/article/rpsp/2018.v42/e33
Velázquez, K. (2019). La interdisciplinariedad en la dirección del proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura introducción a la sociología en la modalidad semipresencial. Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo. https://www.eumed.net/rev/atlante/2019/01/interdisciplinariedad-ensenanza.html
Vygotsky, L. S. (1995). Obras completas. Editorial Pueblo y Educación.
Conflicto de intereses
Los autores declaran no tener conflictos de intereses.
Contribución de los autores
Los autores participaron en el diseño y redacción del artículo, en la búsqueda y análisis de la información contenida en la bibliografía consultada.